Cartas a Santo Domingo
Letters to Santo Domingo
La ciudad es nuestro observatorio. Santo Domingo es nuestro hogar, nuestra cancha y nuestro laboratorio social.
Presentamos #CartasASantoDomingo. Un ejercicio de visión y memoria junto a arquitectos, sociólogos, escritores, fotógrafos, abogados, artistas visuales, músicos y gestores culturales que aborda la ciudad desde lo personal, brindándonos un enfoque íntimo de nuestra ciudad capital, sus grandes transformaciones, sus trampas, sus tesoros y el impacto que tienen en todos nosotros.
Ilustraciones por Naysa Dumé
The city is our observatory. Santo Domingo is our home, our court and our social laboratory.
We present #CartasASantoDomingo. An exercise of vision and memory together with architects, sociologists, writers, photographers, lawyers, visual artists, musicians and cultural managers who approach the city from the personal, giving us an intimate approach to our capital city, its great transformations, its traps, its treasures and the impact they have on all of us.
Illustrations by Naysa Dumé
-

Gustavo Moré
"Vivir en la Zona Universitaria implicaba paseos por el malecón, recogida de almendras en Guibia, reconocer las casas majestuosas de la familia Freites, o del Instituto Gregg, o el imperial empaque neoclásico de Bellas Artes, edificio que siempre ha ocupado en mi imaginación un lugar preponderante"Eres ciudad, la obra de Dios hecha por los humanos.
Gustavo Moré
He tenido desde que recuerdo, una relación pasional contigo. Desde niño, vivir ha sido recorrerte, conocerte, tocarte, comprenderte. Te deseo como eres, caótica e impredecible, sensual y bullanguera; me ha tomado décadas entender tu forma de ser. He tenido en varias ocasiones, y todavía tengo, la oportunidad de vivir y de trabajar en otros lugares del mundo, sin embargo, siempre vuelvo a ti. No se si es un gesto de fidelidad, de pereza o de amor; probablemente algo de los tres.
En aquel tiempo, habité en la Zona Colonial. Nací en la Gómez Patiño, en 1956 y pasé mis años primeros en el tercer piso de un apartamento de la calle 19 de marzo esquina Salomé Ureña de “La Zona”, como te llaman los chicos hoy en día. Esa era la única ciudad reconocida entonces, no existían los barrios y ensanches que hoy configuran tu vasto territorio. No recuerdo nada de ti, o muy poco, de esos tres o cuatro años primeros. Mis recuerdos más antiguos son del apartamento que mi familia ocupó en la calle Wenceslao Alvarez casi esquina Benigno Filomeno Rojas, en el segundo piso, sobre la familia de Don Puchulín Ramos. Me vienen flashes que me conectaban a ti, destellos vagos: la luz que entraba por el óculo circular flanqueado al este sobre la escalera, el recuerdo el balcón con su baranda de concreto y hierro, la memoria de la acera primigenia, escenario de múltiples encuentros con los chicos y chicas del barrio y la pérdida de una batería de juguete recibida como regalo de navidad, intercambiada con uno de mis primeros amigos de barrio por una armónica, muy en ventaja suya; sin dudas recuerdo el patio, donde mi abuela italiana -que me cantaba en dialecto lombardo, aquellas melodías hoy olvidadas- cuidaba un gallinero y uno de sus gallos me picoteó la cabeza, ante mi frecuente provocación. Hasta ahí llegó ese pájaro feo...
Vivir en la Zona Universitaria implicaba paseos por el malecón, recogida de almendras en Guibia, reconocer las casas majestuosas de la familia Freites, o del Instituto Gregg, o el imperial empaque neoclásico de Bellas Artes, edificio que siempre ha ocupado en mi imaginación un lugar preponderante. Este entorno, tanto natural como arquitectónico, dejó en mi una gran huella, que me marcó para siempre como un animal urbano, y me consolidó mi entrega absoluta a ti.
Pero rara vez uno vive en un solo lugar toda su vida. Siempre ocurren desplazamientos y en consecuencia, nuevas experiencias asociadas al espacio vital. La mudanza de la familia a la nueva casa hecha en 1961 por mis padres en la entonces distante y dispersa zona de Arroyo Hondo, en la calle Camino del Este #24, posteriormente llamada Juan Tomás Mejía y Cotes (hoy Camino Chiquito) representó un contraste brutal. El solar debía tener unos 3,000 m2, y a la casa se accedía por una via de caliche. Aunque al inicio un autobús escolar hacía estos traslados tan lejanos -la ciudad tenía un parque vehicular mínimo y en realidad, las distancias no eran tan grandes-, desde allí Don Gustavo llevaba y regresaba a Gustavo Luis al Colegio Dominicano de la Salle, donde realiza su escolaridad primaria, y secundaria completa, del 1960 al 1973. Las 3 hermanas cursan sus estudios en el Colegio Marillac, y luego en el Apostolado. Asi fue hasta que Manuel, el chofer de la oficina de mi padre, comenzó a llevarnos a las clases vespertinas, y papi nos buscaba, haciendo generalmente, su último recorrido vehicular del dia. Te conocí, ciudad, en esos periplos. Te aprendí, en una realidad personal desventajosa para ti. Me habrás reconocido tu, me habrás aprendido?
La experiencia suburbana es muy diferente a la citadina. Sin embargo, pronto nos adaptamos a este ambiente bucólico y semirural, disfrutamos de los potreros repletos de árboles gigantescos, de cañadas y pequeños arroyuelos, y fuimos entablendo relaciones con los niños del extenso barrio, que llegaba desde la avenida San Martín -entonces la John F Kennedy no existía- hasta el ensanche La Fé, el rio Isabela y los predios del Santo Domngo Tennis Club. Era una zona bellísima, dominada por residencias enormes y pequeñas bolsas de pobladores informales, que aumentaron con la caída de la dictadura y que fueron, en buena medida, mis amigos de andanza preferidos. Con estos “tigres” del barrio hice mis primeras excursiones, descubrí los misterios de la dolescencia y comencé a tocar música popular. Un quienteto de sones ensayaba muy cerca de la casa los domingos, para el deleite de toda la muchachada y de los mayores que se dedicaban al trago y al baile en el piso de tierra de una de las casas de zinc del barrio, en lo que se conoció por décadas como “El Cinco”, denominación producida por el pilote indicador de la distancia de 5 kilómetros al centro de la ciudad, justo frente a la IMCA de aquellos años.
No sé como, pero mis padres reunieron algunos de las decenas de dibujos que hacía diariamente, tirado en el suelo, con lápices de cera, o acuarelas, con escenas infantiles, sin otro propósito que entretenerme: nunca he podido estar ocioso, me aburro fácilmente y tengo que ocuparme el algo productivo. Espero algún dia superar esa manía... Una tarde, me engalanan, y nos vamos de paseo, sorprendiéndome con una exposición de mis dibujos en el salón noroeste del Palacio de Bellas Artes. De nuevo Bellas Artes... Tenía 7 años. No sé si el impacto de tener que posar para el fotógrafo de algún periódico o el saberme expuesto en mi imaginación infantil me intimidaron, pero desde ese momento dejé de dibujar, hasta años más tarde cuando me decidí por la arquitectura como carrera de estudios. Para colmo, todos los compañeros del Colegio de la Salle fuimos llevados en autobús a ver la exposición, hecho que algunos compañeros recuerdan con admiración y cariño, hasta hoy. Yo me moría de la verguenza.
El patio de la casa era un universo ignoto por explorar; árboles frutales, rincones húmedos, pasillos laterales -después reconocidos como “linderos”- de anchura mayor a la hoy reglamentaria, bancadas sinuosas de piedra configuradas con mezcla de hormigón, que articulaban las terrazas de la casa con los diversos recintos abiertos del patio, ofrecían a una imaginación desbordada, y a un espíritu que no soportaba 5 minutos de inactividad, como el mio, posibilidades infinitas de distracción. Subí cada techo, cada mata, descubrí que los guayabos son más flexibles que otros troncos, los nísperos son favoritos de los murciélagos, hice trincheras y comencé a coleccionar cartuchos de balas de diversos tipos -que niño que haya pasado por el evento revolucionario del 1965 no quiso ser soldado en algún momento?- en fin, conocí cada nido, cada panal de avispas, cada cueva de arañas cacatas, casa nombre de arbusto, decorativo o silvestre, que mis padres atendían con esmero, junto al buen Héctor, jardinero por décadas de tan especial lugar.
En el entorno de esa ciudad todavía no ciudad -quien diría en lo que te convertirías en menos de 50 años?- la guerra de abril del 65 nos llegó desde lejos; el mismo sábado 24 por la tarde sobrevolaron la casa varios aviones de combate, hecho que se repetiría varias veces en las semanas siguientes. Esa noche y las siguientes, dormimos en el suelo. Los rumores de que habrían combates en los destacamentos de Transportación e Intendencia, en el no lejano ensanche La Fé, nos mantenían en vilo. Pasamos dos semanas fuera de la casa, durmiendo en las residencias de socios de mi padre en la empresa Acueductos y Alcantarillados. No más clases en la escuela, no más trabajo en los empleos de nuestros padres, no más electricidad. Conseguir un bloque de hielo era un acontecimiento familiar. Mi noción de ti, ciudad, cambia de nuevo: no más filas de carros, no más recorridos a la hora del almuerzo... solo vacío, silencio, miedo, espacio nuevo... NACO se constituye en el nuevo ambiente donde perder el tiempo, donde visitar a amigos y compañeros de escuela.
Desde la guerra eres otra, ciudad. Ese conflicto aceleró tu retardada madurez, te hizo mujer y te preparó para el futuro que hoy es hoy.
Recordarte con palabras es injusto. No es posible. Porque en tí, comienza la ciudad, en tí existo más allá de mi, eres la aorta que me conecta a mi propio corazón, como no estar en ti? Como seguir contando episodios de un periplo interminable que me lleva a mí mismo? Eso eres ciudad, mi espejo y mi espejismo. Seguirte recordando es no quererte olvidar. Sequirte queriendo es un acto de fé más que de pasión reciprocada. Te quiero porque quiero quererte, has sido algo más que el escenario de los actos de mi vida, has sido mi vida misma. Los segundos, horas, días, semanas, meses y años que se enfilan como rosario de eventos pierden sentido si no son acogidos por ti. Eres ciudad, la obra de Dios hecha por los humanos. Te amo.
-
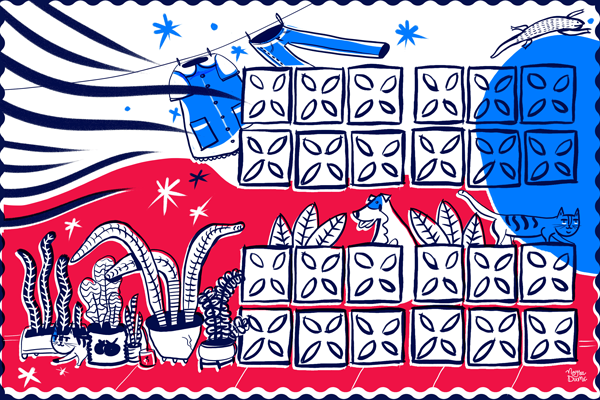
Miguel de Mena
"Avanzan los desiertos y mi casa se vuelve cada vez más yo: pobre, inconclusa, exigiendo cerrar las ventanas ante cualquier asomo de lluvia porque se pueden mojar los libros y mi cama. Aquí está el encanto de la precariedad con un pedacito de Mar Caribe al fondo."Líneas desde mi casa
Miguel de Mena
El nombre de esta ciudad se me hizo claro cuando el diluvio acababa de pasar. Mirar una ciudad con todo y nombre exige mucha altura. Es difícil deslizar a “Santo Domingo” como una alfombra persa o un avioncito de papel. Me pregunto, ¿cuáles son sus bordes? ¿Entre cuál madeja nos quedamos? ¿Habrá un punto de vértigo, algo que sostenga y que expulse alternativamente?
Cuando hablamos de alguna ciudad hay un punto o varios sostenidos para llegar a alguno. Todo es punto, dijo Kandinski en una de sus clases de la Bauhaus. Esa idea no me deja. Santo Domingo es una hilera de puntos de fuga que al final generan una cinta de Moebius. A veces quiero volver a mis ojos de niño, apenas a recordar esos letreros de Los Mina con los que me alfabeticé mientras el taxista de aquellos tiempos me llevaba como su copiloto.
Cuando dejé la ciudad en 1990 ya las sábanas de sus encantos no me daban para arropar mis sueños. Los lugares de mi infancia eran borrados uno a uno para levantar avenidas, multifamiliares, como dándole un retoque a esa miseria que no nos dejaba. Cuando constaté las dimensiones de “Santo Domingo”, ya muy poco era mío. Lentamente me fui aferrando a lo único que me ha venido quedando después de tantos capitanes ajaxes y luchas cuasi inmemoriales: mi casa en San Carlos. Sueño con sus filtraciones, sus lagartos, la entrada de gatos y perros como perros y gatos por su casa, a la cama de Gabina, grandísima, en la que todo el mundo se sienta y a veces incluso se acuesta si es que hay algún coro por esos lados.
Avanzan los desiertos y mi casa se vuelve cada vez más yo: pobre, inconclusa, exigiendo cerrar las ventanas ante cualquier asomo de lluvia porque se pueden mojar los libros y mi cama. Aquí está el encanto de la precariedad con un pedacito de Mar Caribe al fondo.
Te fuiste levantando a medida que nuestras alegrías cabían en blocks de a ocho. Te hiciste grande cuando David, George y otros ciclones te han revelado lo frágil del zinc y la madera. Surgiste como la mano que te levantó, la de la vieja, la de mi mamá, la de la Gabina que se alegra tanto con tan pocas cosas, con fotos de los hijos de mis amigos, por ejemplo, y con muchísimas otras imágenes. Pudiera ensayar una carta a Santo Domingo como si fuese una carta a ella.
“Adorada”, sería lo primero en decir.
Le diría que hace tiempo que no la veo, aunque siempre trato de llamarla, a pesar de que siempre está en mi mente. Mis casas siempre han tenido mucha alma. Y recovecos. Y armarios más desordenados que alguna partida ante el Armagedón. Y también un olor a años cincuenta y cuarenta y otros años que no recuerdo, pero que están aquí, incluso el lector podría verlos si se anima a pasar por mi cuarto.
“Recordada casa”, también le escribiría. “Suerte que nunca tuviste puertas por dentro, que todo se movía como dentro de una maraca”.
Cuando pensaba que todo estaba dicho, Gabina le sacó un día extra a los días de la Creación: ideó un acceso al techo, una habitación para mis libros, una “Biblioteca Cielonaranja” para que todos estuviesen ahí, juntos, para el uso y disfrute de mis amigos.
En eso estamos. Se tiraron cuatro paredes y al fondo quedó una terraza por donde ha pasado muchísima gente querida y adoraba, entre vinos, cervezas, absentas, películas japonesas, Godard, Fritz Lang y unas velas que la brisa no derrota pero que a veces parpadean cuando llueve.
De escribirle alguna misiva al Santo Domingo más íntimo, tendría que pensar en esas paredes con gatos, gritos, ropas secándose, plantas que Gabina ha sembrado y les ha puesto nombre de personas querida o niños que ha criado. Una vez hubo una palma llamada “Melina” y otra vez una enredadera sacada de un hotel de Sosúa. La Isla se junta en San Carlos, en esas plantas siempre regadas por la vieja o por algún loco. Y el final de la carta no sería nada acábese el mundo, como en alguna sinfonía de Shostakovich.
A ese Santo Domingo vital, a mi casa, simplemente le escribiría: “Siempre tuyo, Miguel”.
The name of this city became clear to me when the flood had just passed. To look at a city with everything and name demands a lot of height. It is difficult to slip "Santo Domingo" like a Persian carpet or a paper plane. I wonder, what are its edges? Between which skein we stay? Will there be a point of vertigo, something that sustains and expelled alternately?
-

Alex Martínez
"Hoy día a 76 años de tu inauguración y 33 de tu demolición, todavía eres considerado como la mejor muestra de arquitectura racional en este país. Incluso Richard Neutra, uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna internacional , durante su visita al país en 1945 destacó el buen sentido de la modernidad, la composición y el aprovechamiento de los recursos arquitectónicos realizado por Guillermo González en la magna obra."Carta al desaparecido Hotel Jaragua
Alex Martínez
Querido Jaragua:
He decido escribirte estas líneas para contarte que en los últimos años he estado indagando exhaustivamente sobre tu existencia y desaparición. Todavía me cuesta entender que siendo un lugar tan emblemático para esta capital, tuviste la peor de las suertes: ser víctima de tu propio promotor y propietario, el gobierno dominicano.
En 1942 emergiste frente al mar Caribe de la mano de un arquitecto visionario, que sin saberlo, estaría consagrando su carrera y su nombre con tu ejemplo. Nadie pensaría que aquel elegante volumen blanco que se levantaba de frente al Malecón de Santo Domingo se convertiría en una edificación icónica que influiría de manera extraordinaria la arquitectura hotelera de toda la región Caribeña y que tendría en lo adelante una resonancia sin precedentes.
Hoy día a 76 años de tu inauguración y 33 de tu demolición, todavía eres considerado como la mejor muestra de arquitectura racional en este país. Incluso Richard Neutra, uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna internacional , durante su visita al país en 1945 destacó el buen sentido de la modernidad, la composición y el aprovechamiento de los recursos arquitectónicos realizado por Guillermo González en la magna obra.
En el transcurso de tu corta existencia de tan solo 42 años, las distintas administraciones hoteleras, privadas y públicas, modificaron tu fisonomía y alteraron el concepto original. Hasta que en 1985 bajo el argumento de que eras una edificación “inútil y a punto de colapsar” empezaron a promover tu demolición. A pesar de que hubo una gran movilización de ciudadanos que trató de despertar las conciencias a favor la importancia de la conservación del patrimonio edificado, no pudieron detenerse los funestos planes.
Finalmente, en un acto violatorio a la ley, ocurrió el triste desenlace. Los explosivos y detonantes no fueron suficientes para derribarte, hubo que exterminarte con bolas de cañón, con lo que se demostró lo poco fundamentado del argumento inicial y el trasfondo de corrupción que yacía detrás de los planes de negociar el terreno con un grupo extranjero que levantarían un nuevo hotel con tu mismo nombre.
Desafortunadamente, no eres el único caso. Actualmente muchas otras edificaciones modernas se encuentran en avanzado estado de deterioro y ven modificar su planteamiento original, mientras esperan por su reconocimiento y puesta en valor. Resulta más contraproducente que al igual que tu, la mayoría de estas edificaciones fueron construidas por el mismo Estado dominicano, quien está llamado a ser el principal actor cuando se habla de proteger el patrimonio.
Pero te confieso que la motivación principal de esta carta no es llover sobre mojado o quedarnos llorando tu ausencia. Prefiero entender tu desaparición como un triste precedente que pueda servir para que los ciudadanos de esta capital hagan conciencia que el patrimonio arquitectónico moderno también deber ser objeto de defensa, protección y preservación.
El tema aquí no es verte ni recordarte con nostalgia, sino hacer una reflexión crítica sobre la situación del patrimonio en la actualidad. Soy consciente que lo que no se conoce, no se cuida ni se valora. Hay mucho por hacer en este sentido en sectores como Gascue, el Polígono Central o la Ciudad Colonial, por ejemplo.
Me despido con una nota esperanzadora. Tus formas, tu volumetría, tu espacialidad, tus detalles arquitectónicos –a través de fotografías, dibujos y hasta canciones– sigue siendo fuente de admiración e inspiración en la arquitectura dominicana. Quiero que sepas que por aquí hay gente comprometida a continuar luchando para documentar y preservar el patrimonio moderno; educar con miras hacia el futuro y así no olvidar tu valor histórico, patrimonial, cultural y referencial que marcó la memoria de esta ciudad y sus ciudadanos.
Alex Martínez Suárez
Santo Domingo, noviembre de 2018 -
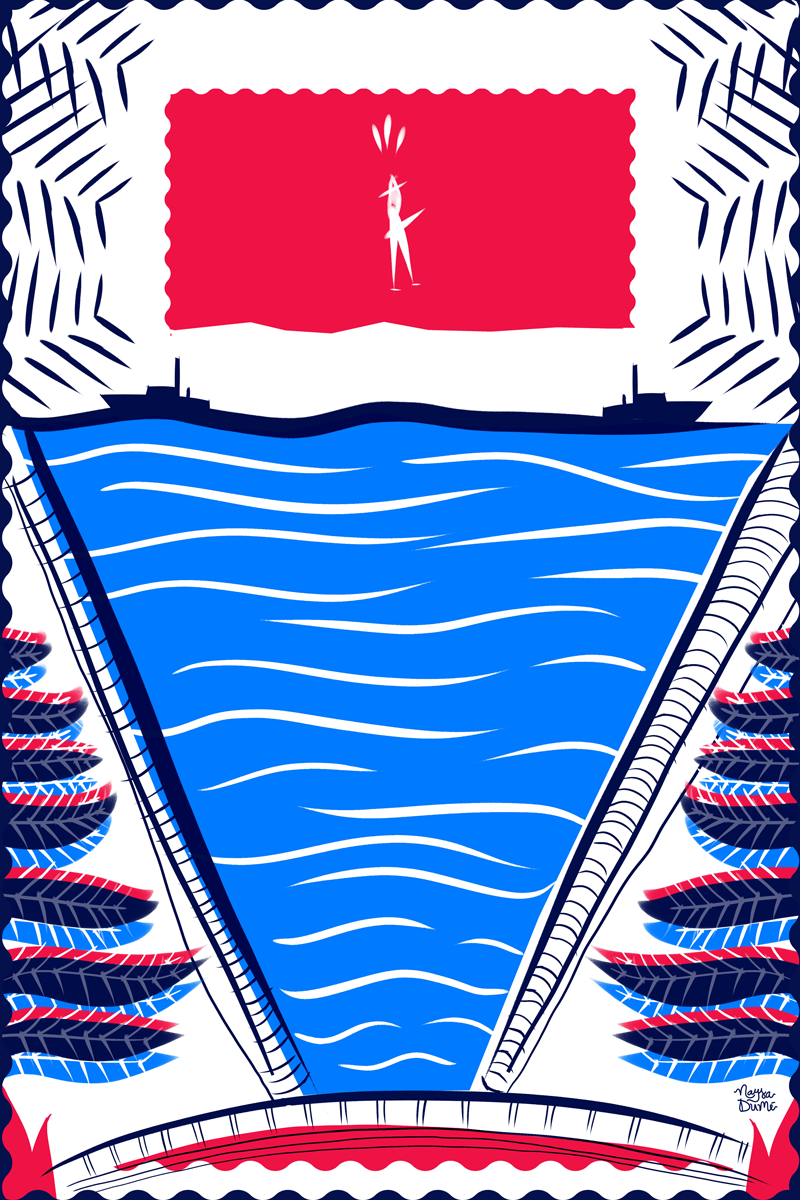
Rey Andújar
"Te cuento ahora en esta distancia que por alguna razón tu maleficio me persigue ya que aquí en Chicago el río también me queda cerca. En las tardes de verano, el olor dulzón del agua que se mueve lentamente, me eleva inevitable hacia las tardes de sábado en donde los muchachos de La Francia jugábamos Desafío contra los tígueres que venían desde los Mameyes echando vainas.Epístola de sal: Una carta nuclear a la boca del Ozama
Rey Andújar
Ozama: Cuando bajé de la nave dejé mis credenciales en la base nuclear de San Isidro y en lo que chequeaban mi estatus, mi permiso y mis documentos, revisé mis papeles y lo primero que encontré fue esta carta y un poema:
Fiebre en el hueso más largo de la mentira bien alerta
del espacio del medio en donde les late
esta vaina absurda de pensarnos Malecón
peso de algo
me late que las cámaras y las trigueñas de pubis cerrado y oloroso
han llegado tan tarde con sus bachatas inéditas
Niños del tigre Tingüaro
vuestros nombres en las paredes como una píldora mágica
en contra del lado imposible del truco, las máscaras masculinas tóxicas y el manoseo
No soy una víctima
Pero tampoco soy un fantasmaNo sé si la carta se relaciona con el poema o no, pero como los grandes escritores de vanguardia, me he propuesto establecer conexiones entre textos que aparentemente no tienen ningún tipo de relación entre sí. La carta estaba firmada por Jonás Marthan, que según yo sé, nació y se crió en el barrio de Maquiteria, y dice así:
Si digo que por tu culpa escribo no miento. La leyenda cuenta que alrededor de 1984 los barcos todavía entraban al puerto de los Molinos Dominicanos por la confluencia que se da gracias a la sucia desembocadura del Ozama y el majestuoso Mar Caribe. Decir confluencia es también decir jaiba, Sans Soucy, y el sueño loco de ser o estar de aquel lado del río. En uno de esos barcos mi padre, Daniel Beltrán, que no tenía dinero para regalos, encontró el tomo VIII de la enciclopedia El nuevo tesoro de la juventud. Ese armatroste de libro llenó la ausencia de juguetes en la aventura de un niño piojoso y lleno de rámpanos que sonreía en una casucha de Villa Duarte, al lado del sistema de cañadas que unía nuestro barrio y que desembocaba en tu cuerpo Ozama. Los que desde la Avenida España soñamos contigo y nos empapamos de tu olor a lila y melaza, preguntamos ahora en la distancia que será de ti. La BBC de Londres dice que de tu vientre nace la nube de plástico que flota en la costa desde Montesinos hasta Manresa. La basura y sus maneras de navegar. El otro recuerdo que me sirve de testigo de que por ti escribo tiene que ver con la pueblada de ese mismo año, el 1984, y la imagen de un niño y su madre cruzando tu cauce Ozama en una balsa lodosa y podrida. El niño y la madre y el hombre que rema son testigos del puñado de muchachos y muchachas resistiendo a pedradas y neumáticos en llamas a unos cascos negros que también son hijos y padres y hermanos, y apuntan y disparan plomo y gas lacrimógeno. Supuestamente las huelgas son dirigidas por el SITRACODE. La madre teme por el hijo; el niño ve sangre y humo por primera vez. Bajo la sombra de los puentes que te cubren Ozama, años después, un policía me pidió una borona para no denunciar que me estaba besando con cualquier muchacha bajo el amparo de tu mirada de chinchorro. Y pensar que por tus aguas entraron los colonizadores hacia las piernas abiertas de una ciudad primada, piedra desflorada, sangre, semen y silencio.
Te cuento ahora en esta distancia que por alguna razón tu maleficio me persigue ya que aquí en Chicago el río también me queda cerca. En las tardes de verano, el olor dulzón del agua que se mueve lentamente, me eleva inevitable hacia las tardes de sábado en donde los muchachos de La Francia jugábamos Desafío contra los tígueres que venían desde los Mameyes echando vainas. Jugábamos a amar o morir en los terrenos baldíos que serían el Faro a Colón. Jugábamos tumbando cocos en las palmeras tiernas, acechando a los marineros que por aburrimiento nos perseguían locos de amor frente al club de oficiales. Años luz después, un escritor, hijo de tus aguas Ozama, yo, el gran Jonás Marthan, imortalizaría esos terrenos del Faro y de la Marina escribiendo historias de fracasos nucleares y pajas mentales en donde una muchacha, también hija de los adoquines de la Zonal Colonial, aunque ahora vive en Rhode Island, se besaba con quien suscribe a través de un cristal. En estas historias, Ozama, el Faro es una base nuclear y su reactor se enfría gracias al lodo de tus aguas, que en mi ficción especulativa, tienen poderes mágicos o sobrenaturales.
Ozama, te escribo esta carta desde la resaca de una noche de saturnalia y payasería en Madison-Wisconsin. Me quedan unos 45 dólares. El dinero exacto para un café, un calmante y algo de gasolina para ver cómo puedo llegar a Chicago. He venido hasta aquí en primavera a leer una conferencia sobre Saul Bellow pero no la he escrito. Así que me acerco al micrófono y construyo el cuento de un muchacho loco y algo desvariado que estudió en el Poliécnico María de la Altagracia, al lado de la destilería Barceló, justo en el corazón de lo se conoce como Villa Duarte o El corazón del Pajarito. Hago extrapolaciones entre ciudades que he escrito y desconozco. Toda carta de amor a Santo Domingo me sale chueca así que me escapo del hotel para contar, como quien confiesa una culpa, con más miedo que pena, cuentos en donde hago la autopsia de mi mismo cadáver. Cuerpo flotante rescatado entre las oleadas de basura que bajan por el Ozama hacia un Caribe que por venganza lo duevuelve todo. Por venganza y por vergüenza. La naturaleza es justa. El recuerdo no.
Rey Andújar es autor de El hombre triángulo (Isla Negra Editores) y Candela (Alfaguara), adaptadas al cine por Andrés Farías Cintrón. Los cuentos de Amoricidio recibieron el Premio de Cuento Joven de la Feria del Libro en el 2007 y su colección de cuentos Saturnario fue galardonada con el Premio Letras de Ultramar 2010. Su novela Los gestos inútiles recibió el VI Premio Alba de Narrativa Latinoamericana y Caribeña, durante la Feria del Libro de la Habana 2015.
-

Patricia Solano
"Es el año 1965 y hay un bombardeo inmisericorde sobre ti. Aún no he nacido pero ya estoy en el vientre de mi madre. Ella maneja un jeep descapotable por la calle El Conde en sentido contrario a toda velocidad."Querida Ciudad
Patricia Solano
Querida ciudad:
Es el año 1965 y hay un bombardeo inmisericorde sobre ti. Aún no he nacido pero ya estoy en el vientre de mi madre. Ella maneja un jeep descapotable por la calle El Conde en sentido contrario a toda velocidad.
René Del Risco, quien también anda por el Comando Central del 14 de junio, diría después en un poema:
la ciudad
sólo nuestra era la ciudad
de colores y de cristal
con sus risas y su llorarOtro poeta, Abelardo Vicioso escribe en esos días un canto épico en el que dice:
Yanqui, vuelve a tu casa
Santo Domingo tiene más ganas de morirse que de verse a tus plantas.La guerra ha dividido a mis padres y para cuando ocurre mi nacimiento ya todo está perdido. Lo mas prudente es dejarte, Santo Domingo; tus calles ya no son seguras para constitucionalistas así que salimos – yo en brazos de mi madre- para Santiago, un paraíso donde hay abuelos y tíos que nos reciben felices.
Allí transcurren mis primeros años. Me convierto en aguilucha desde chiquitica; me hacen un vistoso traje de lechón para carnaval y en las navidades espero al Niño Jesús. Sé que hay unos Reyes Magos, pero esos pasan por la capital. Y ese es tu nombre, “capital”.
Pero no pasan tres años para que hagamos de nuevo la mudanza, y un día, justo cuando toca empezar a ir a la escuela, nos instalamos en Santo Domingo definitivamente.
Yo no recordaba el mar; era una recién nacida cuando me fui, así que el paseo del Malecón fue un grandioso descubrimiento. Un trompetista amigo de mi papá -muy bromista- dice que cuando me vi frente al mar exclamé: “¡qué piscina tan grande!”. Nunca he podido saber si inventó la historia o si de verdad lo dije. Solo sé que aquí mi vida era feliz.
Como buena familia de provincia, importamos todo lo nuestro a la capital; el Niño Jesús seguía llegando puntualmente el 25 de diciembre, las chinas se llamaban naranjas y nunca le echábamos papas al sancocho porque en el Cibao un sancocho con papas es una sopa.
Nos mudamos a Los Prados, una urbanización recién construída donde el resto de los vecinos también venía de diferentes pueblos. Excepto los grandes árboles de anacahuita de las áreas verdes de mi barrio, cada patio y jardín debió ser acondicionado con tierra negra para ser sembrado desde cero, venciendo el caliche y restos de cemento fresco. Fue así como vi crecer palmeras, acacias y coralillos que adornaban las fachadas de las casas y en nuestro patio trasero, para nuestra delicia, sembramos y cosechamos aguacate, guayaba, guanábana y una fruta deliciosa a la que los capitaleños llaman jobo, pero que en nuestra casa se llamaba ciruela, como mandaba la ley y la razón cibaeña.
Esos pequeños detalles chovinistas eran casi imperceptibles pero estaban sembrados de raíz en mi sistema de valores. El 31 de agosto de 1979, teniendo yo trece años, vino un ciclón y los arrancó de cuajo.
David, poderoso huracán categoría 5 tocó tierra a medio día por Haina y nos azotó sin clemencia durante varias horas. El sonido del viento era impresionante y su fuerza doblaba hasta el suelo los árboles del patio. Había un coco enano que vimos salir de raíz; otros, como el guayabo, quedaron inclinados y maltrechos, sin una hoja, sin una rama.
Cuando cayó la noche, se sentía la angustia. Pendientes a un radito de pilas, sin electricidad, pasamos horas secando el agua que se había metido por las rendijas, preguntándonos qué encontraríamos al día siguiente, cuando saliéramos.
Amaneció y lo que vimos en el entorno inmediato fue desolador: afuera todo estaba destrozado. La galería de mi casa, que estaba pintada de blanco, había quedado literalmente “empapelada” por las hojas de los árboles. El viento las había desprendido con tanta furia que se habían pegado a la pared y fue necesario usar cepillos para quitarlas. La calle era un desastre. Arboles rotos bloqueaban el paso y habían caído alambres del tendido eléctrico.
Rápidamente, sin hablar mucho y de manera natural se formaron grupos de vecinos que empezaron a echar a un lado los escombros. Algunas ramas eran tan gruesas que se necesitaron machetes. La división del trabajo se daba de manera espontánea: yo cuidaba a mis hermanitas mientras las personas adultas se organizaban para abrirse paso entre los escombros.
No sé cuánto tiempo pasó hasta tener calles despejadas y poder circular en los vehículos. Solo recuerdo el asombro en cada esquina la primera vez que salimos a ver qué había pasado mas allá de nuestro vecindario.
En Los Praditos, que era el barrio marginado que nos quedaba al lado, pocas casas habían quedado en pie. El huracán había desprendido techos de zinc, madera y todos los materiales vulnerables con los que la pobreza improvisa la morada.
La ciudad era un caos, dolía ver tanta destrucción en zonas que antes tenían frondosos árboles como la Plaza de la Cultura o la César Nicolás Penson. Debido al grosor de los árboles caídos había tramos intransitables en la Bolívar y en la Independencia. La gente hacía lo que podía pero había escombros que requerían grúa o pala mecánica para ser removidos. En las grandes avenidas como la Winston Churchill, la 27 de febrero o la Kennedy, las vallas metálicas dobladas eran imágenes grotescas de lo que había sido la furia de los vientos.
Llegamos al Malecón y descubrimos que las palmas canas estaban en pie y que no todos los bancos de cemento habían salido volando, pero aún así el paisaje era desolador. Peces muertos en la calle y una cantidad de piedras y arena como si el mar hubiese vomitado con violencia sobre ti.
El cielo era de un gris amarillento y entonces vino la tormenta Federico. Llovió sin parar durante días. Ya era el colmo.
Para cuando salió el sol, Santo Domingo, tu gente se levantó. Dominicanos y dominicanas (que es tu verdadero gentilicio) no se dejaron abatir por aquella desolación, sobre todo las noches, que olían a humo de lámpara de gas y a nevera descongelada. De día el vapor vegetal que despedían los montones de ramas y hojas rotas que se amontonaban en las orillas de las calles se confundían con el sudor de gente trabajando.
Una sinfonía de martillazos armaba de nuevo lo que se cayó. No sé cuánto duró aquello; sólo recuerdo que estuvimos un mes entero sin energía eléctrica y que tuvimos que esperar a octubre para volver a la escuela. En medio de esa espera la gente limpió, recogió, clavó nuevos clavos, techó, en fin, se puso en pie.
Fue en ese momento en que rotunda y definitivamente me convertí en alguien de aquí. Sentí orgullo de tu poder de regeneración y admiré tu impulso vital para dejar atrás la pesadumbre. Quise ser de aquí y trabajar con los demás por ti.
No fue fácil. Para los árboles no había sustitución posible y hubo que esperar años para verte de nuevo verde, con tu fila majestuosa de palmas reales desde el polígono central al Centro de los Héroes, en fin; hubo que tener paciencia para verte florecer.
Yo que te vi en el suelo, Santo Domingo, puedo decir cuánto te aprecio. Eres linda, eres azul, verde y generosa en el brote de tus trinitarias, tus paseos de roble amarillo en la avenida de Los Próceres, tus flamboyanes soberbios y tus vainas, por supuesto. Tu tienes tus vainas, pero son vainas que paso por alto, porque amo tus avenidas, tus vibrantes calles, las instalaciones de tus vendedores de frutas y víveres, que son artistas y no lo saben, porque hay que ver cuánto talento para exhibir yuca y auyamas y entre racimos de plátano; tus rincones coloridos, tus callejones, tu litoral, y porque sé que tu gente es brava, alegre y dispuesta.
Tu eres, exactamente como dijo el poeta:
Santo Domingo vertical
en cenizas, pero nunca entregada
Quito una flor y es poco para cantar tu hazaña.*
* Canto a Santo Domingo vertical / Abelardo Vicioso -

Marcos Barinas
"No es la primera vez que nuestras rutas coinciden. Ya en 1994, tomamos destinos diametralmente opuestos, y es quizás este un momento adecuado para [re]conocernos, porque como sabes .... #CapitalEsCapital."Querida Santo Domingo
Marcos Barinas
Gauteng, South Africa 27 de octubre, 2018
Santo Domingo
República Dominicana Mar Caribe
Cortesía de Marcos Barinas
Querida Santo Domingo:
Nuestras rutas parecen cercanas a cruzarse, a pesar de que nos separa un océano de distancia.
La modernidad nos hermana. En tu caso, despertada por una mirada horizontal que mezclaba la curiosidad humana y la ambición mercantil. En el mío, despertada por una visión vertical que profundizando en el suelo fue capaz de abrir heridas que nos apartaron.
No es la primera vez que nuestras rutas coinciden. Ya en 1994, tomamos destinos diametralmente opuestos, y es quizás este un momento adecuado para [re]conocernos, porque como sabes .... #CapitalEsCapital.
He venido a advertirte de nuevas miradas globales que se enfocan en las ciudades. Tu territorio se ha urbanizado mucho, quizás demasiado, a menudo te comparan conmigo y dicen que dentro de 20 años tu demografía te llevará a un cruce de caminos: dirigirte al norte, a las ciudades globales más cercanas, o aventurarte en el océano de un sur que se presenta incierto e indefinido.
invito a que te liberes de ese discurso que procura ver tu futuro como catastrófico, de esa dicotomía artificial. La retórica del capital insiste en vernos como islotes de prosperidad que emergen de un océano de fracasos, nos obligan a entender que dependemos de articular nuestras localidades específicas con los mercados de países en alto nivel de desarrollo.
Te prevengo que es muy difuso el horizonte en que podremos exorcizar las utopías que florecen en estas miradas globales, utopías que son electrónicas, tecnocráticas, pragmáticas, sistémicas y sobre todo malditas. Pero te aseguro que es importante hacer el intento, por eso te hago estas siete recomendaciones para que no te dejes capturar del territorio red de las ciudades globales:
• Recupera tu espacio banal, el territorio de todos, recuerda que mientras más se mundializan los lugares, más se vuelven singulares y específicos.
• Redimensiona la división política de tu territorio, no permitas alcaldes que mal administren recursos de capital, incentiva que sean buenos gestores sociales del territorio. En el futuro competirán las regiones y su gente, no los países y sus números.
• Redefine lo urbano de acuerdo a tus propios principios, reconsidera tus límites y restringe tu extensión horizontal para no afectar tus recursos hídricos y naturales.
• Resguarda tus áreas agrícolas periféricas, una ciudad sin agricultura está condenada a morir.
• Redensifica tus áreas centrales, todavía en tu centro cabe mucha gente, evita el gigantismo de desarrollos inmobiliarios periféricos que segregan las clases sociales y las alejan de servicios educativos y culturales.
• Revaloriza tus barrios, las personas constituyen la base para establecer ventajas comparativas en el futuro. Incentiva en sus comunidades el uso mixto, una densidad de servicios adecuada, y una diversidad de ingresos económicos.
• Reconquista la esfera pública, que el espacio entre tu gente no pierda la capacidad de unirlos, relacionarlos o separarlos.
Si, es cierto, cada una de estas recomendaciones buscan anclarse en un territorio concreto, pero recuerda, yo no tengo salida al mar. Ustedes las ciudades capitales caribeñas tienen al mar como un apoyo indispensable para la vida y también para la catástrofe. Esta situación les lleva al dilema de hacia dónde dirigir la mirada, al vacío existencial de una mirada perdida en el horizonte o a la miope e ingenua mirada de la cultura local y el prejuicio de sus propias fronteras.
Yo no tengo ese dilema. En mi caso la construcción desde dentro de diversidad cultural ha sido una resistencia a la cultura, venga de donde venga. Y lo mismo puedo decir de mis miradas políticas. Las ruinas del modelo fallido, del que vencimos, permanecen en las desconexiones de infraestructura, los centros urbanos con edificaciones vacías, las aceras abandonadas y en muchos casos la falta de ecúmene urbano, representan por así decirlo los tiempos muertos de mi dinámica urbana. Las puedo ver, las puedo enfrentar.
Ante esto te pregunto, veinte años después, ¿Estas en la capacidad de enfrentar otro cruce de caminos, aceptar tus cicatrices, seguir adelante y volver la vista hacia dentro de lo mirado?
Yo sí, y te invito a que abramos juntas esta ventana de posibilidades.
JOZI
-
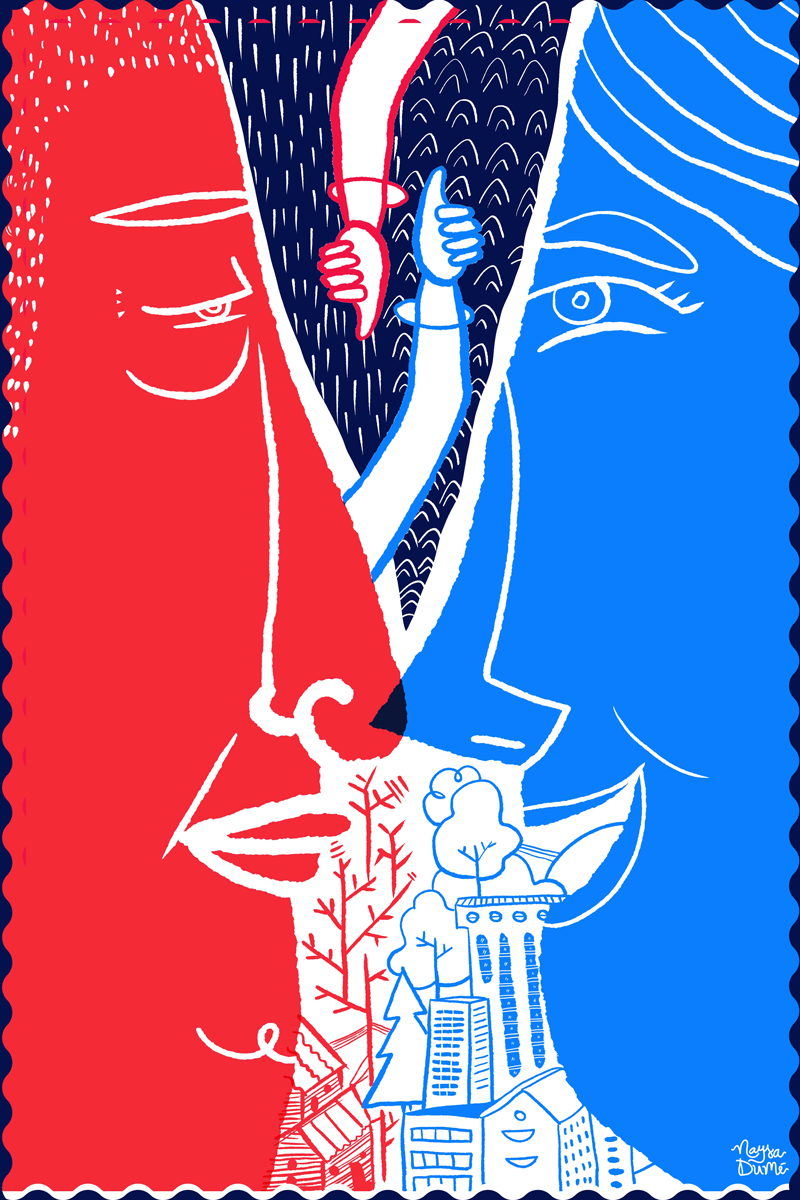
Inés Aizpún
"Santo Domingo no admite términos medios. Se la quiere o se la aborrece. Pero incluso cuando uno no la siente como su hogar se pregunta si la culpa será propia. Es la ciudad de las mil promesas: todo lo bueno está a punto de ocurrir aunque no todos los días. Hay que pillarle el punto."Santo Domingo al otro lado del espejo
Inés Aizpún
Santo Domingo es una ciudad rara. Contaminada pero sobre arbolada. Implacable, agresiva con el peatón aunque en ella vive a la gente más encantadora, alegre, amable y servicial. Ruidosa, excitada, nerviosa… y lenta. De la que se quiere salir para incomprensiblemente querer volver con impaciencia.
Santo Domingo no admite términos medios. Se la quiere o se la aborrece. Pero incluso cuando uno no la siente como su hogar se pregunta si la culpa será propia. Es la ciudad de las mil promesas: todo lo bueno está a punto de ocurrir aunque no todos los días. Hay que pillarle el punto.
El recién llegado cree que todo está por hacer. Se le ocurren mil negocios, trescientas soluciones al tráfico, cuarenta y siete más para preservar Gazcue. Ignora que todo eso se ha discutido ya por años a la sombra gigante de una hermosa caoba en la Plaza de Colón o en una tertulia de cualquier supermercado. Porque en Santo Domingo todo está pensado, discutido, presupuestado, planificado, contrastado, organizado, adjudicado… es la ciudad con más teóricos por metro cuadrado del continente.
En Santo Domingo se baila a cualquier hora y en cualquier sitio. Eso no es un tópico. Pero si le apetece ir a bailar esta noche... ¿sabría a dónde ir?
Vivir en Santo Domingo es recoger la contradicción y hacerla propia. Detestamos a los delivery, pero les pedimos que nos suban unos cigarrillos. Y son indispensables para el trasiego del botellón de agua. ¿Cómo, si no? O una funda con hielo. O una cerveza. En Europa acaban de descubrir los Deliveroo, Uber Eats… Eso se inventó aquí hace muchísimo tiempo, en un colmado. De alguna manera Santo Domingo, que odia sus motores y adora el servicio que prestan, convive con ellos y todo el repertorio de infracciones a la ley de tránsito de que son capaces.
No hay librerías pero es imposible acudir a todas las presentaciones de libros; hay dos cada semana. Tampoco hay vida cultural, es la reiterada queja de los que viajan. Excepto claro, dos exposiciones por semana, ciclos de historia, de lengua, literatura clásica, conferencias para agnósticos y religiosos, seminarios de gurús y gurusas de todo tipo de tema y experiencia. ¿Cursos? De cualquier asunto que se le ocurra: desde forrado de zapatos a marketing digital.
Santo Domingo es una ciudad que vive un calendario particular. En enero no pasa nada. En febrero hay carnaval. En marzo se acerca Semana Santa. En mayo el día de las madres (aquí todo el mundo tiene varias: la biológica, la de crianza, la abuela, una tía de cariño, una vecina muy cercana…). El Día de la Madre de otros países tuvo que rebautizarse aquí. Es el de las madres. En junio fin de curso, se alivian los tapones. Julio para los padres, agosto para vuelta al colegio. Este año sí se pasó rápido… en octubre saca el arbolito porque estamos en Navidad.
Se vive así porque a Santo Domingo le encantan las fechas que permiten organizar el calendario de una ciudad que no tienen estaciones. Y Santo Domingo vive todo este trajín emocional al ritmo que le dejan sus tapones.
Santo Domingo presume de ciudad colonial. La Primada de América. La primera universidad, el primer reloj de sol, la primera calle, la primera en todo… Como si le importara a alguien. Ahora tratan de recuperar a la Vieja Dama, estrechas calles llenas de yipetas en la que los débiles siempre encuentran un vecino que les pase un plato de comida y los ricos compran el metro cuadrado como si fuera la Quinta Avenida.
La Zona no está llena de locos, como aseguran algunos. Es que en la Zona los débiles siempre encuentran un palto de comida y un rato de conversación.
Santo Domingo olvida fácil. Ya hay más de una generación que no sabe qué significaba “la parte alta” y dos o tres generaciones que desconocen lo de la “curvita de la Paraguay”. Y eso que de los 35 para arriba, el capitaleño gasta el 60% de sus conversaciones en recordar qué hacía, veía, comía, cantaba, visitaba, recorría, bebía, jugaba…cuando era “muchacho”.
Santo Domingo es triste. Los locos mansos andan por las calles. Nadie les recogerá ni ayudará. Los semáforos son puntos de mendigos. Algunos niños lloran historias de miedo y desamparo si se les pregunta. El Ozama sería un río majestuoso y pletórico si no fuera nauseabundo, un vertedero en cuyas orillas se apiñan los últimos que llegaron…
Santo Domingo es una promesa. “Este año” siempre va a ser mejor.
Santo Domingo desprecia el urbanismo mientras pregona que es una ciudad que avanza decidida hacia el futuro. No tiene alcantarillas ni tuberías en el 80% de sus barrios pero vive como si las tuviera y nadie piensa mucho en el tema.
San Sebastián es Madame Bovary, escribía una vez Fernando Savater. Santo Domingo es… no está muy claro quién es, pero hay una escena en Alicia en el país de las Maravillas que la evoca. Es una conversación entre Alicia, que pide consejo al Gato:
-¿Podrías decirme, por favor, qué camino he de tomar para salir de aquí?
-Depende mucho del punto adonde quieras ir.
-Me da casi igual dónde.
-Entonces no importa qué camino sigas.
Santo Domingo es así.
-

Emil Vega
"Santo Domingo, sabemos que seguirás evolucionando, pero ahora comprendo que irás a dónde te llevemos. Porque caminas junto a nosotros, eres una extensión de nosotros, un espacio que nos recuerda quienes fuimos y quienes somos. Sigue latiendo, Corazón del Caribe."Santo Domingo (dos puntos)
Emil Vega
Como siempre, vibras potente al compás de nuestro desenfrenado bullicio caribeño, derramando tu extraña energía que siento hasta en las entrañas. Una vez fuiste el mismo centro del Nuevo Mundo, difícil de creer y de olvidar. Te hemos visto sobrevivir la historia; muchas culturas te han conocido y codiciado. Te hemos anexado a potencias extranjeras, te hemos perdido y recuperado, te hemos dejado en el olvido y te hemos retomado. Has saboreado paz y guerras; abundante sangre ha corrido por tus suelos. Pero aquí sigues a pesar de la historia y los huracanes, presente, erguida; observándonos en silencio.
Te recuerdo con alegría. Cuando niño, pasear por Gazcue era un sueño. Las melodías de fruteros, marchantes, frío-frieros, heladeros ambulantes y demás triciculeros daban sabor a tus calles, mientras las abuelas contemplaban el diario vivir sobre sus mecedoras, enterándose de todo lo que acontecía. Los paleteros habitaban cada esquina, supliendo de dulces a los más pequeños, quienes respirábamos golosamente tu aire setentoso. Los puestos improvisados de comida se esparcían en las esquinas desplegando nuestros sabores más representativos: coco, maní, cativía, chimichurri...
Recuerdo marotear sobre los grandes mangos, limoncillos y almendros, que no solo nos ofrecían sus jugosos y dulces tesoros sino que adornaban las hermosas casas del barrio, brindando elegancia a las avenidas Independencia, Bolívar, César Nicolás Penson, y a todas las otras calles de la vieja ciudad... eras impresionante. Las demás avenidas se manifestaban imponentes por toda la nueva Capital: nuevos barrios y solares se desarrollaban, listos para estrenar, dando cabida para más.. siempre más; la trampa de los humanos.
Creciste tan rápidamente que las avenidas te fueron quedando pequeñas. Junto con el sueño, la hermosura se fue desvaneciendo poco a poco, evolucionando hacia el arrabal. Ahora, el contraste entre las torres de lujo con las chozas improvisadas del Ozama y tus otros intestinos, todas adornadas con coquetos arreglos de basura, hacen referencia a tu etiqueta criolla, ciudad dominicana. De repente posees una envidiable oferta gastronómica, la más importante de la región, con fieles representantes de prácticamente todas las culturas gastronómicas del mundo, incluyendo la tuya.
Y te sigo pensando. Y #dominicano al fin, le veo el lado positivo al asunto, y me llega una sonrisa. ¿Será el olor que emana de la cocina? Es mediodía y hoy habrá chivo guisado. ¿Qué me pasa? De repente pienso en tu gente, en las juntaderas con sus familiares, amigos, vecinos. Me llegan a la mente otros pensamientos, de tus magníficos olores, de tus inigualables sabores. Pienso en arepitas, aguacate (ceboso o aguanoso, no importa, pienso en tus maravillosos aguacates), en tu casabe, en tus frutas, piña, lechosa, mango... en tus tostones, en tu arrocito blanco, en tu concón.. y suspiro mientras lo baño en mi mente de habichuelas frescas y cremosas, y distingo tus característicos cilantro ancho y cilantrico, ají gustoso, cubanela... suspiro nuevamente. Coño.
Y por supuesto, ahora te veo diferente. El olor que proviene de la cocina hace que te vea con más claridad, y recuerdo entonces tu otra cara. Esa donde muestras la sonrisa cálida de tu gente, de quienes te queremos, y los pixeles de sus rostros se van esclareciendo, ahora al compás del primer bocado de un tostón robado. Ahora, el sello de #criollo es otro y rápidamente llegan más recuerdos: postales esenciales para quienes no podemos estar sin ti. Pienso, y decido que así quiero recordarte. Así quiero verte, rescatarte. Con tu auténtico sabor caribeño que se apodera de mí, el sabor que logra que muevas tu cintura,;que te revuelques. Sonrío nuevamente y todos estos sabores se entremezclan con aromas y sonidos endémicos, donde la honradez prevalece como la bachata y la bondad se destaca como el merengue, la esperanza vive como el perico ripiao’ y la alegría todavía sigue siendo la reina de la fiesta.
Santo Domingo, sabemos que seguirás evolucionando, pero ahora comprendo que irás a dónde te llevemos. Porque caminas junto a nosotros, eres una extensión de nosotros, un espacio que nos recuerda quienes fuimos y quienes somos. Sigue latiendo, Corazón del Caribe.
-

Frank Báez
"De los seis a los doce años viví en Miramar e interactué con muchos de ustedes que entonces tenían la edad mía y con quienes me pasaba las tardes montando bicicleta. Recuerdo que solíamos bajar al malecón. Al principio nos quedábamos embobados viendo las olas o recogiendo uvas de playa, hasta que uno se apartaba del grupo, se acercaba a los arrecifes, empezaba con lo de “María la O/ tu madre es puta/ y la mía no” y el resto nos uníamos al coro."A la Junta de vecinos del barrio Miramar
Por Frank Báez
Querida junta de vecinos, les escribo porque quiero recordar con ustedes nuestro barrio Miramar y al final hacerles una humilde propuesta. Como ustedes bien saben, hemos sido privilegiados. Pienso en esa gente que crece en barrios que tienen nombres extraños como Los Tres Brazos o barrios que tienen el nombre de un personaje que terminó en el lado oscuro de la historia. En nuestro caso, nos criamos en uno que tiene un nombre precioso, poético y hasta conceptual. Bueno, el nombre no es original ni nada por el estilo. De hecho, en el Caribe debe haber una treintena de barrios con ese mismo nombre.
De los seis a los doce años viví en Miramar e interactué con muchos de ustedes que entonces tenían la edad mía y con quienes me pasaba las tardes montando bicicleta. Recuerdo que solíamos bajar al malecón. Al principio nos quedábamos embobados viendo las olas o recogiendo uvas de playa, hasta que uno se apartaba del grupo, se acercaba a los arrecifes, empezaba con lo de “María la O/ tu madre es puta/ y la mía no” y el resto nos uníamos al coro.
A veces no era necesario bajar a ver el mar para sentir su presencia, apenas había que encaramarse en la azotea o en una mata de guayaba para verlo. Aunque si uno se sentaba en el patio podía esperar hasta que la brisa trajera su olor salado e inconfundible. De noche el salitre atravesaba las calles como un fantasma y manoseaba y besaba a quien le saliera al paso. Era como el beso de la muerte, puesto que aquello que el salitre besaba -los chasis de los carros, los toldos o las verjas de hierro- con el tiempo se pudría.
En algún momento de nuestra niñez nos enteramos de que miles de años atrás el área que ocupaba el barrio se hallaba bajo el agua. Claro, eso nos motivó a hacer agujeros en los patios para buscar caracoles antiguos, huesos de sirena y tesoros de piratas, hasta que alguien comentó que si cavábamos podíamos dar con un pozo y hundir el barrio, por lo que nos olvidamos de las excavaciones. Todos pensábamos que tarde o temprano el mar vendría a recobrar lo suyo. Aún tengo pesadillas acerca del hundimiento del barrio Miramar. Ese miedo lo incorporamos a nuestros juegos, y a veces pedaleábamos a toda velocidad hacia la avenida Independencia, repitiendo que habíamos visto espuma del mar saliendo a través de las tapas de las alcantarillas y que todo estaba a punto de venirse abajo como la Atlántida.
Ahora bien, lo que realmente nos causaba pavor y al mismo tiempo diversión, eran los huracanes. Cuando uno de categoría cuatro o cinco azotaba el barrio, solíamos subirnos en los techos de las casas a observar las apabullantes olas que a veces rompían en los patios, en las marquesinas y en las azoteas. Entonces era posible ver los peces chapoteando en las azoteas o en las aceras. De igual manera teníamos que mantener la tapa de los inodoros bajadas para evitar que los cangrejos se escabulleran por estos.
Y bueno, Miramar no solo era mar, también teníamos otros atractivos. Por ejemplo, estaba el colegio Maharishi, que enseñaba meditación trascendental y levitación. Circulaba la leyenda de que un profesor se suicidó en un aula y desde entonces se les aparecía en sueños a los estudiantes y los inducía a fumar mariguana. También estaba el monumento dedicado a los ajusticiadores de Trujillo y sobre el que nuestros padres decían que penaba el fantasma del sanguinario dictador. Y claro, estaba la casa de los Villalona, y no era raro que nuestros padres en sus carros ochenteros bajaran a toda velocidad la calle Domadora y de repente frenaran de golpe para dejar cruzar a los Villalona: Fernandito, Angelito, Aramis y Omar, que en fila india, eran como una versión tropical de la caratula de Abbey Road de Los Beatles.
Puedo llenar varias páginas escribiendo acerca de Miramar. Pero la razón de esta carta tiene causas más urgentes. Sucede que un antiguo vecino del que me reservo su nombre, el otro día me confesó que recorrió el barrio y con tristeza comprobó que todo ha desaparecido: demolieron nuestras casas, pavimentaron los jardines, podaron nuestros árboles y levantaron verjas, anexos y muros por todos lados.
En ese entonces no supe cómo consolarlo. Hace poco se me ocurrió que la única manera que tenemos para recuperar nuestro barrio es recordándolo. Así que se me ocurrió crear una junta de vecinos que vele por nuestras memorias del barrio y que evite que el olvido, como si se tratase de las aguas del mar, lo borre todo. Ante esta lucha contra la memoria, tenemos un arma: la palabra. Así que mi propuesta es la siguiente, que conformen la junta de vecinos del barrio Miramar de la mente y que me elijan a mí como su presidente, les garantizo que estaré dispuesto a recordarlo todo, a escribir informes al respecto, a preservarnos.
-

Freddy Ginebra
"Intuí el miedo de un amor que puede convertirse en fugaz o de una pasión que pudiera esfumarse en el vacío. O, que lo que sentía, pudiera convertirse en capricho, una frivolidad de momento. Fue la primera vez que te toqué cuando entendí que este amor era verdadero, único, inaplazable, algo para toda la vida, compromiso existencial."Carta de amor a una casa
Freddy Ginebra
Hace demasiados años que no escribía una carta de amor. Me resulta extraño hacerlo. Es algo tan íntimo que cuando me lo propusieron dudé por un instante. Más extraño aun, cuando me especificaron que era una carta a la ciudad. Que eligiera una calle, un barrio, un monumento...
Lo pensé por unos días hasta que me di cuenta que no tenía escapatoria. Le escribiría a una casa que ha cambió mi vida y, me gustaría creer, la de muchos. A una casa que ha sido fuente de inspiración, volcán en continua erupción que me ha mantenido joven y lleno de ilusiones durante toda mi existencia.
Casa motivación. Casa sentido. Por eso, sin pensarlo dos veces, volví a ella por el camino de las palabras: Te amé desde el primer instante. Sé que es difícil de explicar. Nos miramos y ya supe que tendrías que ser mía. No tenía condiciones para pretenderte, todo lo contrario.
Poco dinero, un gobierno que temía a los que pensaran diferente y un ambiente hostil a las manifestaciones artísticas. Supe que éramos el uno para el otro. De esas cosas que se sienten muy adentro, que te dan seguridad, como el amor loco y desbordado del cual no se puede uno escapar.
Un amor único, diferente, que sabría nadie iba a entender. Pero mientras sucumbía a estos sentimientos encontrados, sabía que tenía que arriesgarlo todo y entregarme por completo. En la calle un bocinazo me hizo estremecer y un sol implacable produjo una sombra sobre ti.
Quise apartarme un rato, mirarte desde lejos, presentir tus latidos, percibir eso olor tan especial que tienen las de tu clase centenaria, esa elegante sabiduría acumulada con los años. Por un momento tuve miedo a perderte sabiendo que aún no eras mía.
Intuí el miedo de un amor que puede convertirse en fugaz o de una pasión que pudiera esfumarse en el vacío. O, que lo que sentía, pudiera convertirse en capricho, una frivolidad de momento. Fue la primera vez que te toqué cuando entendí que este amor era verdadero, único, inaplazable, algo para toda la vida, compromiso existencial.
Supe que serías lo que daría más sentido a mi vida, mi trampolín, el lugar donde anidaría todos mis sueños y quizás en un futuro no muy lejano el sueño de tantos. Sé que, para ti, que habías sido poseída antes por otros, la desconfianza era una bandera. Interpreté el silencio de tus paredes ¿Quién era yo? ¿Cuáles eran mis intenciones? ¿Hacia dónde te llevaría?
Dudaba. En mi estaban en ebullición todos mis pensamientos, nunca había experimentado algo similar, eras mi desafío, mi musa, mi cielo terrenal. El reto más grande que enfrentaría y estaba seguro iba a marcar para siempre mi vida. También sabía que para ese amor que recién comenzaba, el sacrificio y la abnegación eran parte del precio a pagar.
No hay verdadero amor sin sufrimiento, sin auténtico dolor, sin renuncias. ¿Estaría dispuesto a tanto? Me senté en la acera de enfrente a contemplarte. Hermosa, la más hermosa de todas, la de la estirpe inconfundible, la que desde tantos años me esperaba sin yo saberlo.
Tu palidez te hizo aún más atractiva, no podía dejar de apreciar esa dejadez en tus colores, como si ya cansada de enfrentar el tiempo te hubieras dejado envolver en la pátina de un romanticismo anticuado. Cuando más te miraba, más las emociones me abrumaban. En ese primer momento comencé a soñar, crucé puentes contigo, soñé otros países, le puse música a mis pensamientos, poesía a lo más cotidiano.
No podía saber lo que me esperaba pero algo me decía que otros universos me aguardaban, que tú serías un punto de partida donde idealistas buscadores de utopías, sembradores de sueños, luchadores por la paz, constructores de un mundo de esperanzas nacerían.
Me descubrí a mí mismo y supe que podría enfrentar al mundo si estaba contigo, así protegido de todos y de nada, contigo desafiando la lluvia de personas inescrupulosas que no entenderían jamás mi misión. ¿Recuerdas aquel mayo de 1974? Pasado el mediodía fue mi cita.
Realmente debo confesarte que fue una locura, una locura como deben de ser todas las locuras de amor. Quizás fue ese arrebato, ese momento donde me cegué y desafíe los convencionalismos, la falta de dinero, la presión política, y me atreví a tocar tu vieja puerta de madera verde que se abría en dos partes y preguntar a un joven con cara de sueño: ¿La están vendiendo?
El corazón me latía con fuerza, yo un pobre joven de apenas treinta años, sin más dinero que su salario, sin más posesión que la seguridad de que este paso lo daría por mi amor a todos, desafié el miedo y cuando se abrió la puerta de la que sería la Casa de Teatro de todos, vislumbre el futuro.
Sentí como si un rayo cayera sobre mí y me iluminara, tuve entonces una visión que asustó a los habitantes de la casa. Comencé a hablar en voz alta, diseñando espacios, vi los cuadros que se pintarían 30 años después, escuche a Sonia cantar “Dónde podré gritarte que te quiero”; vi a miles de jóvenes entrando y saliendo, en el patio construí en mi imaginación el teatro.
Lo llené de espectáculos: Michael junto a Guillo tocaban jazz, Villalona y Ángel hacían teatro, Rómulo, Gratey, el Teatro Popular Danzante; un tal Fradique junto a Nereyda llenarían el escenario de tambores de bailes rescatados de los más recónditos campos, Expresión Joven le cantaría a Francisco Alberto, Fernando y la Familia André tocaría sus sones.
Juan Luis estrenaría su 440, Víctor su “Mesita de noche”, Luis el Terror estremecería con sus geniales canciones, unos 7 Días con el Pueblo poblarían de grandes nombres de la música toda la casa, los pintores en una imaginaria sala de exposiciones comenzarían sus carreras mezclándose con los maestros, Wifredo García y Fotogrupo harían suya la casa, bailarines, músicos, poetas, escritores de todo tipo…
Y alucinado como estaba frente a los asustados dueños, que arrinconados me veían pasearme por el patio, los pasillos casi gritando les dije: “¡Quiero esta casa, estoy enamorado de ella, es un gran amor!, ¡Denme un mes y regreso! ¡Tiene que ser mía para convertirla en amor de todos!”
Se hizo silencio y mi mirada serena y convencida impresiono a los dueños:
“¡Tiene un mes de plazo!”.
Y comenzó mi historia de amor por esta casa que ya va casi llegando al medio siglo. Estoy completamente seguro que la amaré siempre, donde quiera que esté. El amor que siento por ella no morirá nunca. Me ha costado tanto y me ha hecho tan feliz, que aun cuando seamos polvo, ¡seremos polvo enamorado! -

Nassef Perdomo
"La ciudad en la que vivimos es la que tiene nombre y apellido, la que se configura en divisiones administrativas. Pero la que habitamos es esa que transcurre bajo nuestros pies mientras vamos de un lugar a otro. "Carta a Santo Domingo
Nassef Perdomo
Escribirle una carta a una ciudad es de alguna manera escribírsela a uno mismo, o por lo menos a la historia que tenemos con ella. Porque la ciudad no es una sola, ni siquiera para cada habitante. La que yo conozco no es la ciudad del que sólo va de paso por los lugares importantes para mí. Siempre es distinta dependiendo de nuestros pasos por ella y los lugares donde nos detenemos.
La ciudad en la que vivimos es la que tiene nombre y apellido, la que se configura en divisiones administrativas. Pero la que habitamos es esa que transcurre bajo nuestros pies mientras vamos de un lugar a otro.
No hay forma de conocer una ciudad si no es recorriéndola a pie pausadamente. Por eso, para mí Santo Domingo son sus aceras; mi ciudad son esos espacios estrechos que me permiten atravesarla. Es normal, quizás, porque sería difícil contar los lugares en los que he vivido en ella: El Portal, la Feria, Jardines del Embajador, Bella Vista, la Núñez, el residencial Santo Domingo, los Prados, las Praderas, y los que aún faltan. De ellos –todos- recuerdo ese elemento común aunque singular: las aceras en las que jugué, caminé, aprendí a montar bicicleta, jugué a la plaquita, o a las canicas. Las aceras en las que tuve accidentes, o en las que me han asaltado.
Para muestra un botón. Al final de mi adolescencia, mientras vivía en el residencial Santo Domingo, los sábados en la mañana acudía con constancia casi religiosa a una pequeña biblioteca ubicada en los patios de la catedral de la Epifanía, en la avenida Independencia. Siempre volvía emocionado a ese pequeño secreto que Santo Domingo me brindaba cada vez con la misma frescura. El largo viaje entre el “kilómetro 12” y las cercanías del parque Independencia estaba siempre aderezado con los ruidos de la ciudad, sus calores y colores. Fascinante siempre. Llegar a ese remanso de paz era también un premio en sí mismo. Pero incluso entonces era consciente de que la parte que más disfrutaba del viaje era caminar las dos escasas cuadras de la calle Crucero Danae, mientras me debatía entre adentrarme en los libros recién encontrados o disfrutar de la belleza de las casas que la bordeaban.
Incluso entonces sabía que era la mejor parte del día y aún hoy recuerdo cómo eran las aceras de la Danae las que, con sus grietas, me marcaban el camino cuando finalmente cedía a la tentación de no esperar llegar a casa para empezar a leer.
Santo Domingo es eso, así la percibo y así la he vivido. Está formada por sus calles, pero especialmente por sus aceras. No creo que eso cambie, porque es lo que me ha permitido forjar un lazo con ella que resistió incluso el embiste de otras ciudades encantadoras en las que he vivido. Y no creo que cambie porque hace pocos días volvimos a hablar en esta lengua. Estaba acondicionando algunas cosas del lugar donde se abrirá un nuevo capítulo de mi relación con esta ciudad y quise salir a cenar con mi pareja. Le dije que lo hiciéramos caminando. Conociéndome bien, me dijo que en realidad lo que quería era amigarme con mi nuevo barrio. Le confesé que tenía razón y salí a construir esa historia de amor poniendo un pie delante del otro.
-

Próximamente